Bajo la cúpula de Richelieu, por Raúl Tola
11 de febrero, 2023
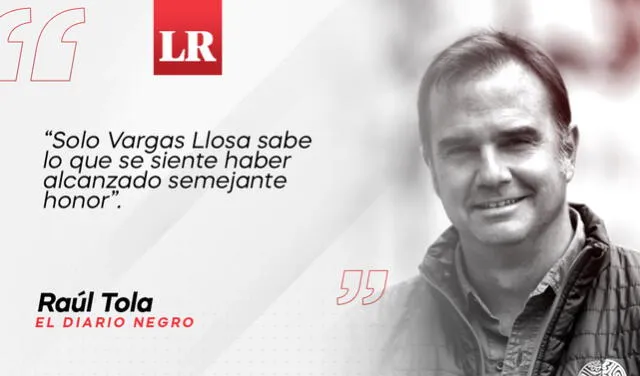
“Solo Vargas Llosa sabe lo que se siente haber alcanzado semejante honor”.
La entrada al gran salón de la Academia Francesa corta la respiración. El hemiciclo desciende en una suave pendiente por la que se reparten los sillones de los académicos (verdes) y los destinados a los invitados y autoridades (naranjas). En medio se yergue un atrio de mármol y, encima, la mesa de la Secretaría permanente, cargo que hoy ocupa Hélène Carrère d’Encausse. La luz entra por los ventanales que sostienen su cúpula y, al reflejarse en las paredes de piedra, adquiere una tonalidad imposible, que hace al ambiente casi irreal, como si estuviera cargado por los fantasmas de Marguerite Yourcenar, Eugène Ionesco, Victor Hugo y tantos otros.
La sesión comienza a las tres en punto, luego del ingreso de los académicos al son de un redoble de tambores. Todos llevan diferentes modelos de las chaquetas que los identifican, que siguen el mismo patrón: negras, con un entramado de hojas doradas o verdes brillando en las solapas y cuellos. De pie delante del sillón número 18 –que quedó vacío con la muerte del lingüista y filósofo Michel Serres y que en algún momento llegó a ocupar Alexis de Tocqueville–, Mario Vargas Llosa comienza la lectura del discurso en francés que marca su ingreso a la Academia.
Esta hazaña es tan extraordinaria que supera incluso la concesión del Premio Nobel de Literatura en 2010. Este se entrega anualmente desde 1895, mientras que nunca antes ningún ser humano con el íntegro de su obra escrito en un idioma que no fuera el francés accedió a esta institución, fundada en 1635 por el Cardenal Richelieu (el villano de “Los tres mosqueteros”, como el propio Vargas Llosa recordó en su discurso entre risas).
Solo Vargas Llosa sabe lo que se siente haber alcanzado semejante honor. Aunque habló de eso en algunas entrevistas, en el propio discurso y ese día en París se le notaba exultante, es difícil imaginar la avalancha de emociones que debió sacudirlo. Como siempre ha dicho, cuando el fuego de la literatura lo comenzó a envolver, su modelo fueron los escritores franceses. Leyendo hasta el sonambulismo a Victor Hugo, Dumas, Flaubert, Sartre o Camus descubrió su vocación y algunas de las técnicas que permearían su propia obra (como la invisibilidad del narrador que aparece en “Madame Bovary”), pero también la disciplina y la terquedad necesarias para transformar sus demonios en literatura. Por eso estudió el idioma en la Alianza Francesa de Lima, rodeado por alumnas que se burlaban de su torpe pronunciación, y viajó a París en 1958, luego de ganar un premio que La Revue Française le otorgó por su relato “El desafío”. Luego viviría ahí cumpliendo toda clase de trabajos, incluso cargando cajas en un mercado.
Cuánto ha tenido que pasar para que ese jovencito idealista y desbordado por el entusiasmo, salido de un país donde apenas se publicaban libros, no existían los escritores profesionales y los pocos que había solían enfrentarse al prejuicio de ser bohemios o “invertidos”, alcanzara la categoría de académico de las letras francesas. Mucho más de lo que puede entrar en esta breve columna dedicada a quien ahora ostenta el título de “inmortal”, aunque hace tiempo alcanzó esa condición.
Artículo de Raúl Tola en La República. Lea el artículo completo aquí.
